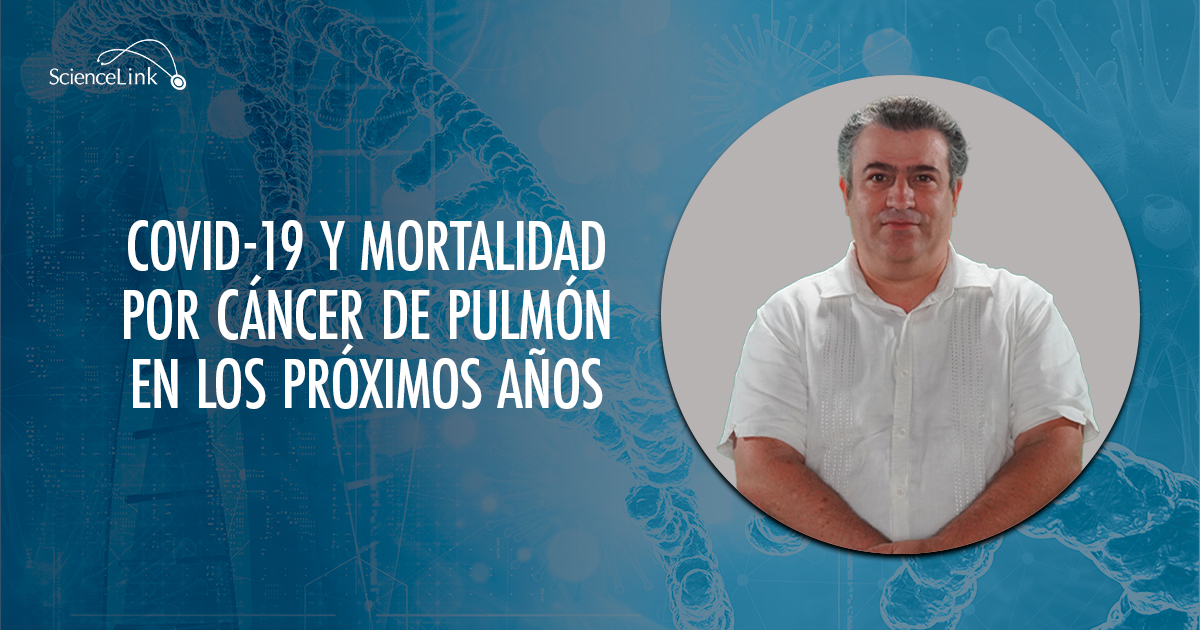
Nada surge de la nada, siempre hay señales, rara vez no tenemos indicios previos que nos indiquen lo que está por llegar, ya sea para bien o para mal. Cuenta una historia (real o falsa) que a principios de los ochenta del siglo pasado, un trabajador del CDC que monitorizaba el uso de antibióticos observó un incremento anormal en el consumo de trimetoprima/sulfametozaxol; inicialmente, fue de forma discreta, pero con el paso de las semanas y los meses fue cada vez mayor, nada extraordinario, pero era algo evidente ante los ojos de quien sabe distinguir pequeñas señales. La distribución no era necesariamente en una sola ciudad, había un incremento en la costa este y oeste del país. Tomó los datos y acudió con su superior, le informó que todo indicaba que una epidemia nueva se estaba desarrollando en el país, él no sabía exactamente de qué se trataba o cuál era el agente infeccioso asociado; sin embargo, para él, algo de origen infeccioso estaba ocurriendo, pocos lo escucharon. Tiempo después, la pandemia por VIH emergió de forma incontenible. Para los gobiernos que mezclaban creencias personales con salud pública fue una sorpresa, para los que separaban esos dos aspectos y los que escucharon al trabajador del CDC solo fue algo esperable. Una vez más, los datos predecían los eventos por venir. Eso es parte de esta historia.
La dinámica epidemiológica de la mortalidad por cáncer y otras enfermedades se modificará a lo largo de los próximos lustros como efecto secundario a la emergencia de una variable imprevista durante el inicio de la segunda década del siglo XXI: la pandemia por COVID-19.
Durante los años más difíciles de la pandemia, cuando se extendía como un tsunami arrasando todo a su paso, tomando la vida de cientos de miles de personas (incluyendo a los profesionales de la salud), muchos de los programas o servicios de salud fueron redirigidos para atender a la población infectada por SARS-CoV-2, dejando “a la deriva” el cribado, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Para cierto tipo de neoplasias, este efecto implicará en la práctica clínica cotidiana una menor tasa de curación o supervivencia global.
Particularmente, en lo que se refiere al cáncer de pulmón tenemos que ser muy acuciosos en la evaluación de la información disponible y el impacto de la pandemia asociada al virus SARS-CoV-2. La mayoría de las “voces” sugieren que tendremos un aumento en la mortalidad. Particularmente, y a manera de hipótesis, difiero de este escenario, al menos en lo que se refiere a muertes por cáncer de pulmón en mi país y probablemente en muchos otros.
Empecemos con tres datos que a mi parecer son evidentes, se presentan de forma separada pero que potencialmente confluirán “inevitablemente” a lo largo del tiempo:
¿Cómo confluye todo esto?
Me parece que un número elevado de personas con factores de riesgo para cáncer de pulmón, que ya lo tenían, pero no se les había diagnosticado o que potencialmente lo podrían haber desarrollado, fallecieron por COVID-19. Es altamente probable que una persona con una neumopatía crónica que podría desarrollar un cáncer en los próximos años falleciera si se infectó por SARS-CoV-2. Dicho de otra forma, una gran parte de la población con riesgo para morir de COVID es la misma que tenía un riesgo elevado para cáncer de pulmón. Bajo este modelo, veremos una reducción de la mortalidad de forma general y cambios sustanciales en la distribución porcentual de los diferentes subtipos; la redistribución implicaría una reducción porcentual en cáncer de células pequeñas, escamoso y un aumento (porcentual) de tumores con mutaciones o alteraciones accionables, como EGFR, ALK, etc.
Con base en lo anterior, la hipótesis presupone que la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón va a presentar una reducción en mayor o menor medida durante la próxima década. Esta idea debe ser tomada con cautela, no se debe interpretar como un éxito, por el contrario, el concepto se sustenta no en una reducción en la mortalidad secundario a un mejor diagnóstico o tratamiento, en realidad se sustenta en que las personas fallecieron por COVID-19 antes de desarrollar un cáncer.
Múltiples variables y escenarios podrían modificar el concepto. Pensar que un retraso o suspensión en los estudios de cribado durante la pandemia podría asociarse a un mayor porcentaje de personas en etapa metastásica y, por lo tanto, un incremento en la mortalidad no me parece un escenario posible. En realidad, el cribado en cáncer de pulmón, si bien demuestra un reducción en la mortalidad al interior de estudio de investigación con una población controlada, en el mundo real, en la mayoría de los países, su impacto es bajo por múltiples razones que no son el motivo de este escrito. Independientemente de los estudios de cribado, sería interesante evaluar qué sucedió con la población de riesgo para cáncer de pulmón con diagnóstico o sospecha de COVID-19, este grupo de personas se sometió de forma masiva a estudios de TC, podríamos pensar que el hallazgo inesperado de un cáncer de pulmón durante una TC por COVID-19 podría quizás incrementar la posibilidad de curación o, por el otro lado, quizás incrementaría la mortalidad ante la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado por la pandemia. Una tercera variable sería pensar que esta población es justamente la que tiene una elevada tasa de mortalidad por COVID. Una variable desconocida, en el momento actual, es el papel que el SARS-CoV-2 podría tener como un virus asociado a neoplasias u otras enfermedades. Por último, hay que considerar que este fenómeno podría extenderse a otras neoplasias fuertemente asociadas al tabaquismo, como podría ser el cáncer de vejiga, entre otros.
En mi visión, una reducción en la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón junto con una redistribución porcentual de los diferentes subtipos sucederá en los próximos años, solo el tiempo nos dirá si esto es cierto o no.
Dr. Fernando Aldaco Sarvide
Oncólogo Médico
Ciudad de México, México
¿No tienes una cuenta? Regístrate