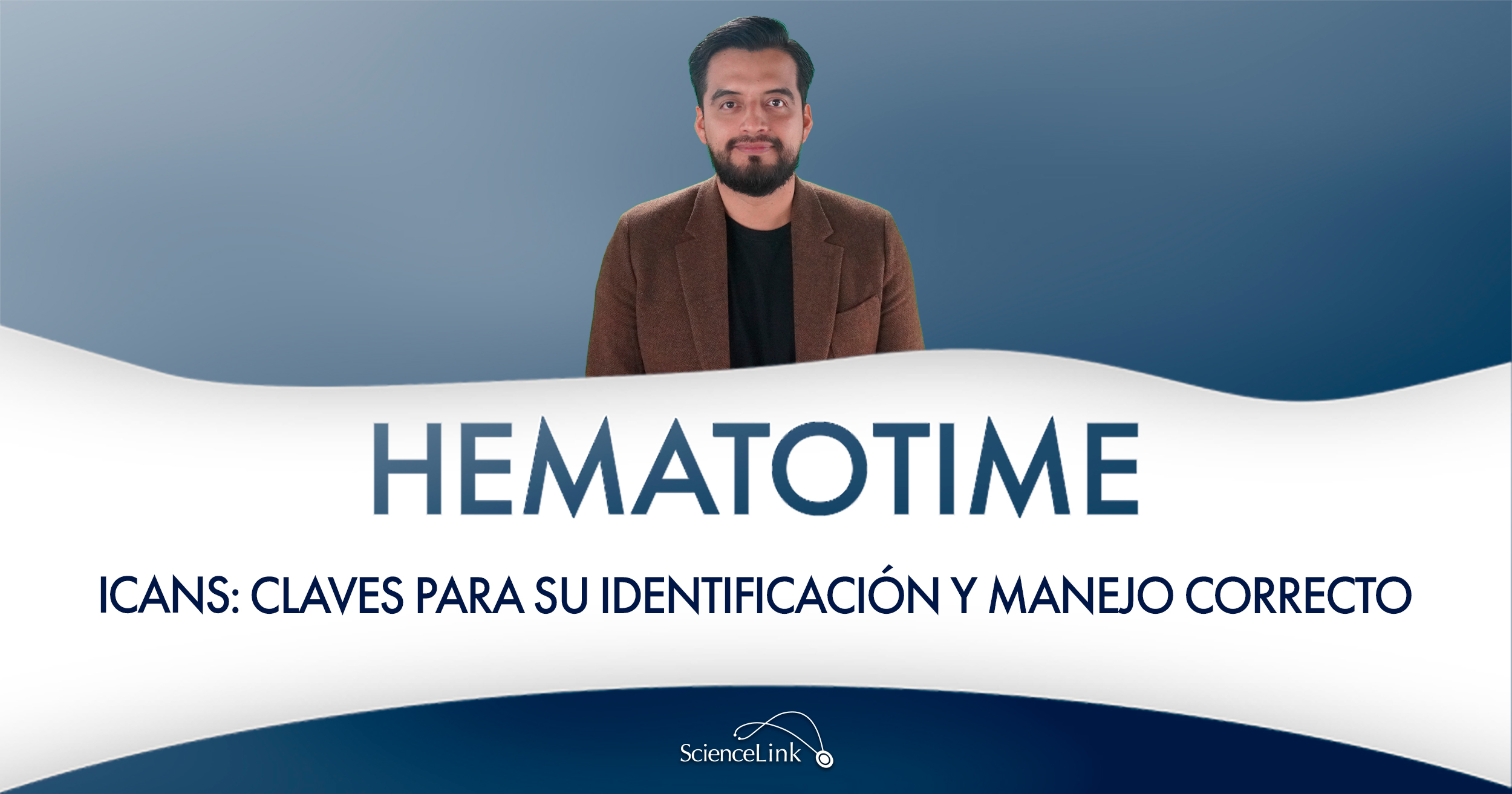
Para la identificación y manejo adecuado del síndrome de neurotoxicidad asociado a células T (ICANS), es crucial realizar un monitoreo clínico temprano utilizando la escala ICE, reconocer signos como alteraciones del lenguaje y comportamiento, y tratar siempre bajo supervisión neurológica
El Dr. Juan Francisco Zazueta Pozos, hematólogo adscrito al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” en la Ciudad de México, nos explica cómo las inmunoterapias para el tratamiento de neoplasias hematológicas, ampliamente aceptadas por sus excelentes resultados clínicos, han generado nuevas complicaciones, como el síndrome de liberación de citocinas y la neurotoxicidad asociada a células efectoras inmunes, temas que abordará hoy.
El experto comenta lo siguiente:
Este síndrome es un síndrome clínico y puede suceder días o semanas después de la administración de una terapia celular, ya sean células CAR-T o anticuerpos biespecíficos. Su fisiopatología todavía no está del todo dilucidada. Sin embargo, cabe destacar que en los ensayos clínicos, la mayor incidencia de esta complicación se da en los pacientes tratados con células CAR-T en comparación con los pacientes tratados con anticuerpos biespecíficos, donde se reporta una incidencia alrededor del 5 al 10%. ¹·²
Existen factores clínicos bien establecidos que incrementan el riesgo para el desarrollo de ICANS, como es el tipo de enfermedad a tratar. Los pacientes que reciben terapia celular para padecimientos agresivos, como leucemias agudas o linfomas agresivos, tendrán un mayor riesgo que los pacientes que reciben este tipo de tratamientos para enfermedades como linfomas indolentes o mieloma múltiple. Otros factores establecidos son la presencia concomitante del síndrome de liberación de citocinas y la severidad de este, así como la edad del paciente y las condiciones neurológicas preexistentes. ¹·²
En el ensayo MajesTEC-1, las complicaciones neurotóxicas se reportaron en un 14.1% de los pacientes tratados. Es importante destacar que solo el 3% de estas complicaciones fueron documentadas como ICANS, y todas fueron de grado 1 y grado 2. Todas fueron autolimitadas y los pacientes pudieron continuar el tratamiento sin necesidad de interrupción. La presentación clínica es variable e incluye características como confusión, pérdida de atención y cambios en el comportamiento. Un signo prevalente y que no debemos dejar pasar es la incapacidad para nombrar objetos y otras alteraciones del lenguaje que deben ser evaluadas de forma precisa. Signos acompañantes pueden ser el temblor, la fatiga, la cefalea, la disgrafía, que también debe ser documentada, y algo más grave como la somnolencia, el coma, el edema cerebral, así como las convulsiones clínicas y subclínicas que siempre deben ser monitorizadas. ¹·²
El monitoreo de un paciente que va a recibir terapia celular se basa en la evaluación clínica a través de una escala llamada la escala ICE, la cual fue diseñada justamente para identificar a pacientes que están desarrollando esta complicación, detectarlos de forma oportuna y, además, nos permite establecer la severidad de esta complicación. Se basa en cinco ítems: la orientación, la capacidad del paciente para nombrar objetos y seguir órdenes, así como la atención y la escritura. ¹·²
Es muy importante establecer que esta escala debe ser siempre implementada por personal adecuadamente capacitado. La evaluación clínica del paciente debe documentar un estado basal mental previo al inicio del tratamiento y durante el tratamiento, así como un historial neurológico extenso que incluye documentar si el paciente tuvo toxicidad previa en el sistema nervioso, si recibió radioterapia, si tuvo infiltración previa en el sistema nervioso central por su patología de base. Todo esto permitirá establecer un panorama general del riesgo del paciente. ¹·²
Los laboratorios complementarios se basan en marcadores proinflamatorios como ferritina, fibrinógeno, pruebas de coagulación, y siempre debemos descartar un proceso infeccioso concomitante, ya sea con cultivos, punciones lumbares o determinación de CMB. Una vez establecida esta complicación, debemos integrar siempre la escala ICE de forma rutinaria a nuestra evaluación clínica, solicitar una evaluación oportuna y temprana por el equipo de neurología, y realizar diferentes estudios, donde destaca el electroencefalograma, un estudio de imagen del sistema nervioso central, cráneo y neuroeje, y una punción lumbar para distintos estudios, que pueden incluir la cuantificación de proteínas, cultivos y determinación de agentes patógenos. La prevención se basa en la identificación oportuna de pacientes de alto riesgo. Diversos ensayos han establecido medidas profilácticas farmacológicas, como el uso de anakinra, tocilizumab, esteroides, e incluso inhibidores de BTK o inhibidores de JAK-2. Sin embargo, no son terapias completamente estandarizadas. Una estrategia importante es siempre otorgar al paciente una estrategia de debulking o de disminución de la carga tumoral previa al inicio del tratamiento con células T. ¹·²
El tratamiento del síndrome de neurotoxicidad está basado en la observación y un tratamiento de soporte. Una vez identificado, podemos emplear como primera línea glucocorticoides, principalmente dexametasona (10 mg IV cada 6 horas hasta la mejoría de los síntomas clínicos), y solo si hay síntomas concomitantes de liberación de citocinas, es que el uso de tocilizumab tendrá un papel importante. ¹·²
La evaluación de neurología y la terapia neurológica es de suma importancia, y nunca debemos olvidar la profilaxis anticonvulsivante, que debe ser establecida por neurología. ²
Referencias:
Gracias al apoyo educativo de Johnson & Johnson México.
¿No tienes una cuenta? Regístrate